«El faro del fin del mundo» fue la última canción que escuché en aquel lugar. Sonaba en la radio del furgón que, como gran favor, me llevó —a mí y a mi séquito de maletas— hasta la estación de tren.
Durante el trayecto nadie habló; nadie quiso romper el silencio. Tal vez nadie sabía cómo despedirse, y quizá ninguno supo deshacerse del nudo en la garganta.
Era la primera vez que escuchaba aquella canción, pero la letra no logró abrirse paso entre el ruido de mis pensamientos. Solo logré recordar el título, como una señal: el último faro antes de adentrarme en aguas desconocidas.
Minutos después terminó todo, en un abrazo rápido, con la mirada esquiva para contener el llanto y un corazón colapsado. Después de casi un año de convivencia, sabía que nunca volvería a verles, como si nada hubiera existido.
Esa canción trazó una línea de tiza en el suelo: el final de todo —buenas y desastrosas experiencias— y el comienzo del regreso a casa, la vuelta a una nueva normalidad donde nada volvería a ser igual y donde todo estaba aún por descubrir.
Poco después, el título quedó en mi olvido, enterrado bajo la rutina. Y con las nuevas tecnologías, años después lo recuperé, comprendí su mensaje sobre el desencanto errante y me permitió abrir, con menos miedo, aquella caja de recuerdos.
Nunca llegamos a perder del todo el contacto: se escribieron muchas cartas, porque aquel final no podía ser tan abrupto. Pero, poco a poco, y con esa forma inconsciente que tenemos de irnos sin decir adiós, nos perdimos el rastro. Verano del 96.
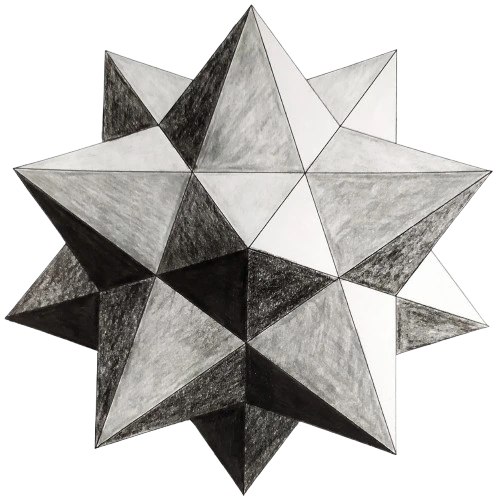

Deja una respuesta