Aymaco llevaba semanas preparando la huida. Su amor por Guarina era imposible: él era pescador y ella, hija de Taguay, el cacique de Paria. Por eso decidieron escapar a Leré, la actual Trinidad. Durante ese tiempo, Aymaco había construido en secreto un bote y reunido las provisiones necesarias para surcar las aguas del Caribe.
Por las noches, cuando todos dormían, se encontraban a escondidas. Se prometían amor eterno y lamentaban la imposibilidad de estar juntos. Pero al alzar la vista hacia las estrellas, ambos sentían que su destino aún podía cambiar. No renunciarían el uno al otro.
Cuando el plan estuvo listo, solo les quedaba esperar la primera luna llena: el momento perfecto para navegar de noche y esquivar los peligros del mar.
El día antes de la huida, un revuelo sacudió el pueblo. Los pescadores hablaban de una extraña presencia en el mar, un mal augurio que llenaba de temor a todos. Ante la incertidumbre, el cacique ordenó que todos se armaran y permanecieran alerta.
Aymaco comprendió que no podían esperar más. Aquella alarma lo alteraba todo. Corrió hasta la casa de Guarina y, exhausto, sin apenas palabras, le dijo que era el momento: no habría otra oportunidad. Ella lo miró entre sollozos y asintió; lo amaba demasiado para dudar.
Decidieron separarse y encontrarse más tarde en Playa Mapire.
Aymaco recorrió los escondrijos de la selva donde había ocultado los enseres con rapidez. No quería hacerla esperar. Cuando terminó, corrió entre los árboles con el corazón lleno: por fin podría estar con Guarina sin secretos ni miedo.
Al llegar a la playa, ella ya estaba allí. Aymaco sonrió al acercarse, pero al llegar a su lado, Guarina no le devolvió la mirada. Su rostro, tenso y asombrado, se perdía en el horizonte. Aymaco siguió la dirección de sus ojos y vio aquello que los pescadores habían llamado mal augurio: una embarcación descomunal y otras más pequeñas avanzaban desde el mar, tripuladas por hombres cubiertos de ropajes que brillaban como el sol del mediodía sobre el agua.
No muy lejos, en una de aquellas barcas, Rodrigo, un soldado novato, luchaba por no vomitar. Era su segunda travesía desde que había llegado a La Española y aún no se acostumbraba al vaivén del mar, ni siquiera en las tranquilas aguas del Caribe. Durante el viaje, sus compañeros, más curtidos, lo habían atemorizado sin descanso, contándole historias sobre la Costa de Paria y sus habitantes: hombres salvajes que atacarían sin aviso.
El día del desembarco temblaba. Al tocar tierra, cayó de rodillas, con la cabeza girándole, pero se sintió aliviado al notar la arena bajo sus manos. Al levantar la vista, divisó figuras en la orilla. El miedo lo atravesó de golpe. Sin pensar, levantó el arcabuz y disparó.
Aymaco, paralizado ante la visión de aquellos hombres, oyó primero un silbido agudo, luego un golpe seco, como una rama al quebrarse en la selva, y después el estruendo de un trueno sin lluvia. Un instante de silencio. Luego, un gorgoteo.
Al girarse hacia Guarina, la vio llevarse las manos a la garganta, de la que manaba sangre. Con los ojos vidriosos por el llanto silencioso, cayó de rodillas sobre la arena blanca, que empezaba a teñirse de carmesí.
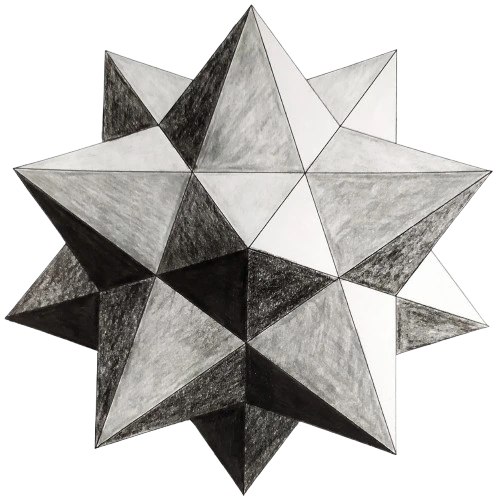

Deja una respuesta