Se ciñó las grebas heredadas de su padre; le quedaban algo grandes.
La coraza, los brazales, el yelmo: trofeos de antiguas misiones que no solo lo hacían más imponente, sino también más diestro en el combate.
Se detuvo un instante antes de ajustar la última hebilla. No por inseguridad, sino como un ritual silencioso, una pausa entre lo que fue y lo que le depararía el día de hoy.
La cicatriz en su ceja aún palpitaba con la memoria de su primera escaramuza: había vivido lo suficiente para saber que el acero no lo era todo.
Más allá de la bruma, una nueva misión le aguardaba.
Y, sin embargo, en una última ironía, su destino quedaría en manos de unos dados, que, muy lejos de allí, alguien lanzaría sobre una mesa de juego.🎲🎲
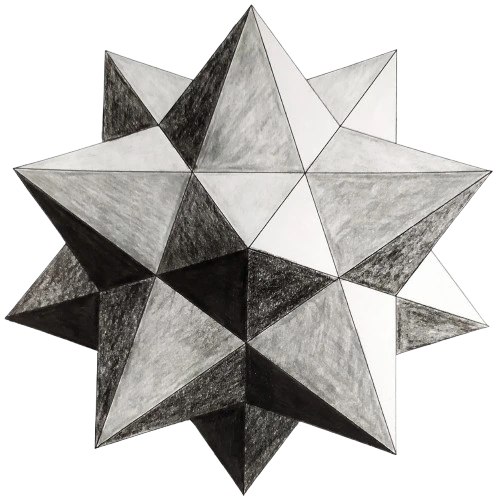

Deja una respuesta